Evolución del webdoc en España
- María Dakhina Brett
- 20 nov 2016
- 3 Min. de lectura

Como ya hemos visto en artículos anteriores sobre los orígenes del documental web, es con la aparición del cinematógrafo y la convergencia digital, cuando el género es concebido como lo que conocemos hoy en día como documental interactivo.
Pero, aunque el género haya ido evolucionando a lo largo de las décadas, en cada país este desarrollo pasaba por etapas diferenciadas, que dependían, en su mayor parte, de la situación política y económica del momento.
Con lo referente a España, podríamos decir que hasta 1907 ocurría como en el resto de países; se registraban escenas de la vida real, escenas cotidianas, de no ficción. Pero, a partir de este año, van cobrando mayor relevancia los filmes de ficción y el género documental empieza a verse influenciado por varias tendencias, en las que se experimenta y se innova, siempre respetando los límites del concepto de este género.
En nuestro país, el género documental recibe influencias de todas partes del mundo, siendo las más importantes las del polaco Dziga Vertov y el francés Jean Vigo. Este primero, creaba el concepto de "Kino-Pravda", es decir, "cine de la verdad". En él, prevalecían los hechos frente a lo ficticio. Por otro lado, J. Vigo, proponía un cine social, un cine que representase a la sociedad. En 1934, de hecho, vemos algunas influencias británicas en el cine documental español, pues los cineastas republicanos se dedicaban a documentar la vida de la clase obrera, al igual que hacían los documentalistas ingleses. La proyección de lo real, de la vida de los trabajadores, de la gente corriente, era uno de los focos temáticos de la década.
El cine de ficción ya se encargaba de crear mundos nuevos, irreales e incomprensibles, mientras que el cine documental abogaba por lo cercano, por aquello más inmediato. Con esto, encontrábamos oferta para todos los gustos. Había información y entretenimiento en los diferentes géneros, por lo que el espectador podía elegir.
Hay que destacar, también, que, en España, el auge del cine documental fue en la década de los 60, siendo el cineasta y antropólogo francés Jean Rouch un modelo de gran inspiración. Cámara en mano, sonido directo y planos-secuencia para mostrar la realidad tal y como es, como la ve el autor y como la vería después el público. Sin filtros, sin manipulaciones, la cámara como el ojo del espectador, el sonido percibido por el oído y los planos como una mirada sin pausas, sin detenciones, que observa el entorno en el que se encuentra, sin cortes.
A partir de la década de los 70, la televisión empieza a absorber la producción documental, y se convierte en algo más rígido, con una estructura narrativa fija, una actitud didáctica, mostrando la imagen como simple ilustración de aquello que el narrador va diciendo. La pequeña pantalla intenta acoplar el género a su postura de medio de comunicación, de poder. El documental, en ese momento, queda más restringido, más adulterado por el hombre. Ya no sólo el autor es quien lo crea sino que el propio medio televisivo se encarga de editarlo y presentarlo como él quiere. La representación de la realidad queda en un plano un poco inferior, más alejado de lo que veíamos anteriormente con Jean Rouch.
Finalmente, desde la década de los 2000 hasta ahora, el género evoluciona y pasa del documental lineal al webdoc, docuweb o IDoc, que se transmite ya no tanto como arte en sí sino más como un instrumento de cambio, recordando a aquel activismo político de los años 20 y 30 que optaba por la representación de lo real, de lo social, de la individualidad y del colectivo. Incluso los documentales web que vemos actualmente se asemejan más a esa forma de expresión. Son arte pero también crítica.

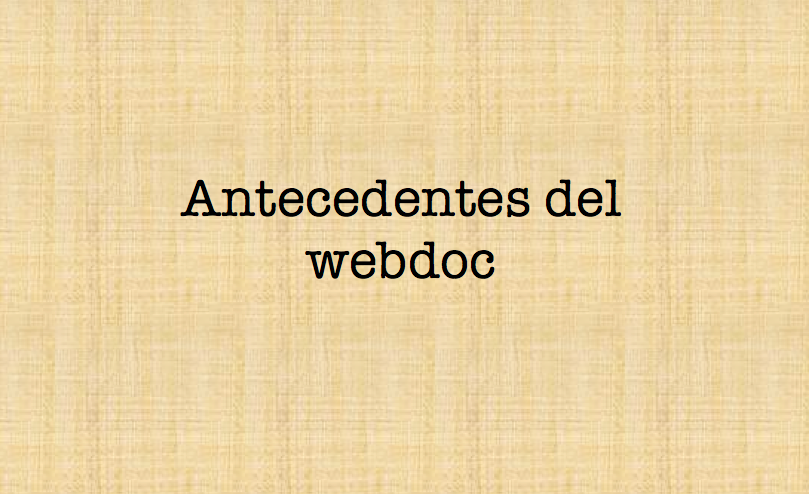




Comentarios